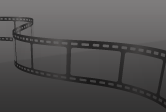Read an Excerpt
Dos palabras
Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vis-
tió con él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país, desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes, instalándose en las ferias y en los mercados,
donde montaba cuatro palos con un toldo de lienzo,
bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para aten-
der a su clientela. No necesitaba pregonar su mercade-
ría, porque de tanto caminar por aquí y por allá, todos la conocían. Había quienes la aguardaban de un año para otro, y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo el brazo hacían cola frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Por cinco centavos entregaba versos de memoria, por siete mejoraba la calidad de los sue-
ños, por nueve escribía cartas de enamorados, por doce inventaba insultos para enemigos irreconciliables. Tam-
bién vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía,
sino largas historias verdaderas que recitaba de corri-
do, sin saltarse nada. Así llevaba las nuevas de un pue-
blo a otro. La gente le pagaba por agregar una o dos lí-
neas: nació un niño, murió fulano, se casaron nuestros hijos, se quemaron las cosechas. En cada lugar se junta-
ba una pequeña multitud a su alrededor para oírla cuando comenzaba a hablar y así se enteraban de las vi-
das de otros, de los parientes lejanos, de los pormeno-
res de la Guerra Civil. A quien le comprara cincuenta
centavos, ella le regalaba una palabra secreta para es-
pantar la melancolía. No era la misma para todos, por supuesto, porque eso habría sido un engaño colectivo.
Cada uno recibía la suya con la certeza de que nadie más la empleaba para ese fin en el universo y más allá.
Belisa Crepusculario había nacido en una familia tan mísera, que ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más in-
hóspita, donde algunos años las lluvias se convierten en avalanchas de agua que se llevan todo, y en otros no cae ni una gota del cielo, el sol se agranda hasta ocupar el horizonte entero y el mundo se convierte en un desier-
to. Hasta que cumplió doce años no tuvo otra ocupa-
ción ni virtud que sobrevivir al hambre y la fatiga de si-
glos. Durante una interminable sequía le tocó enterrar a cuatro hermanos menores y cuando comprendió que llegaba su turno, decidió echar a andar por las llanuras en dirección al mar, a ver si en el viaje lograba burlar a la muerte. La tierra estaba erosionada, partida en pro-
fundas grietas, sembrada de piedras, fósiles de árboles y de arbustos espinudos, esqueletos de animales blan-
queados por el calor. De vez en cuando tropezaba con familias que, como ella, iban hacia el sur siguiendo el espejismo del agua. Algunos habían iniciado la marcha llevando sus pertenencias al hombro o en carretillas,
pero apenas podían mover sus propios huesos y a poco andar debían abandonar sus cosas. Se arrastraban peno-
samente, con la piel convertida en cuero de lagarto y los ojos quemados por la reverberación de la luz. Belisa los saludaba con un gesto al pasar, pero no se detenía, por-
que no podía gastar sus fuerzas en ejercicios de compa-
sión. Muchos cayeron por el camino, pero ella era tan tozuda que consiguió atravesar el infierno y arribó por fin a los primeros manantiales, finos hilos de agua, casi invisibles, que alimentaban una vegetación raquítica, y que más adelante se convertían en riachuelos y esteros.
Belisa Crepusculario salvó la vida y además descu-
brió por casualidad la escritura. Al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de periódico. Ella tomó aquel papel amarillo y quebradizo y estuvo largo rato observándolo sin adivi-
nar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su ti-
midez. Se acercó a un hombre que lavaba un caballo en el mismo charco turbio donde ella saciara su sed.
—¿Qué es esto? —preguntó.
—La página deportiva del periódico —replicó el hombre sin dar muestras de asombro ante su ignorancia.
La respuesta dejó atónita a la muchacha, pero no quiso parecer descarada y se limitó a inquirir el signifi-
cado de las patitas de mosca dibujadas sobre el papel.
—Son palabras, niña. Allí dice que Fulgencio Bar-
ba noqueó al Negro Tiznao en el tercer round.
Ese día Belisa Crepusculario se enteró que las pala-
bras andan sueltas sin dueño y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas.
Consideró su situación y concluyó que aparte de pros-
tituirse o emplearse como sirvienta en las cocinas de los ricos, eran pocas las ocupaciones que podía desempe-
ñar. Vender palabras le pareció una alternativa decente.
A partir de ese momento ejerció esa profesión y nunca le interesó otra. Al principio ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera de los periódicos. Cuando lo supo calculó las in-
finitas proyecciones de su negocio, con sus ahorros le pagó veinte pesos a un cura para que le enseñara a leer y escribir y con los tres que le sobraron se compró un diccionario. Lo revisó desde la A hasta la Z y luego lo lanzó al mar, porque no era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas.
Varios años después, en una mañana de agosto, se en-
contraba Belisa Crepusculario en el centro de una pla-
za, sentada bajo su toldo vendiendo argumentos de jus-
ticia a un viejo que solicitaba su pensión desde hacía diecisiete años. Era día de mercado y había mucho bu-
llicio a su alrededor. Se escucharon de pronto galopes y gritos, ella levantó los ojos de la escritura y vio prime-
ro una nube de polvo y enseguida un grupo de jinetes que irrumpió en el lugar. Se trataba de los hombres del
Coronel, que venían al mando del Mulato, un gigante conocido en toda la zona por la rapidez de su cuchillo y la lealtad hacia su jefe. Ambos, el Coronel y el Mula-
to, habían pasado sus vidas ocupados en la Guerra Civil y sus nombres estaban irremisiblemente unidos al es-
tropicio y la calamidad. Los guerreros entraron al pue-
blo como un rebaño en estampida, envueltos en ruido,
bañados de sudor y dejando a su paso un espanto de huracán. Salieron volando las gallinas, dispararon a per-
derse los perros, corrieron las mujeres con sus hijos y no quedó en el sitio del mercado otra alma viviente que
Belisa Crepusculario, quien no había visto jamás al Mu-
lato y por lo mismo le extrañó que se dirigiera a ella.
—A ti te busco —le gritó señalándola con su látigo enrollado y antes que terminara de decirlo, dos hom-
bres cayeron encima de la mujer atropellando el toldo y rompiendo el tintero, la ataron de pies y manos y la colocaron atravesada como un bulto de marinero sobre la grupa de la bestia del Mulato. Emprendieron galope en dirección a las colinas.
Horas más tarde, cuando Belisa Crepusculario es-
taba a punto de morir con el corazón convertido en arena por las sacudidas del caballo, sintió que se dete-
nían y cuatro manos poderosas la depositaban en tie-
rra. Intentó ponerse de pie y levantar la cabeza con dig-
nidad, pero le fallaron las fuerzas y se desplomó con un suspiro, hundiéndose en un sueño ofuscado. Despertó
varias horas después con el murmullo de la noche en el campo, pero no tuvo tiempo de descifrar esos sonidos,
porque al abrir los ojos se encontró ante la mirada im-
paciente del Mulato, arrodillado a su lado.
—Por fin despiertas, mujer —dijo alcanzándole su cantimplora para que bebiera un sorbo de aguardiente con pólvora y acabara de recuperar la vida.
Ella quiso saber la causa de tanto maltrato y él le explicó que el Coronel necesitaba sus servicios. Le per-
mitió mojarse la cara y enseguida la llevó a un extremo del campamento, donde el hombre más temido del país reposaba en una hamaca colgada entre dos árboles. Ella no pudo verle el rostro, porque tenía encima la sombra incierta del follaje y la sombra imborrable de muchos años viviendo como un bandido, pero imaginó que de-
bía ser de expresión perdularia si su gigantesco ayu-
dante se dirigía a él con tanta humildad. Le sorprendió
su voz, suave y bien modulada como la de un profesor.
—¿Eres la que vende palabras? —preguntó.
—Para servirte —balbuceó ella oteando en la pe-
numbra para verlo mejor.
El Coronel se puso de pie y la luz de la antorcha que llevaba el Mulato le dio de frente. La mujer vio su piel oscura y sus fieros ojos de puma y supo al punto que estaba frente al hombre más solo de este mundo.
—Quiero ser Presidente —dijo él.
Estaba cansado de recorrer esa tierra maldita en guerras inútiles y derrotas que ningún subterfugio po-
día transformar en victorias. Llevaba muchos años durmiendo a la intemperie, picado de mosquitos, ali-
mentándose de iguanas y sopa de culebra, pero esos in-
convenientes menores no constituían razón suficiente para cambiar su destino. Lo que en verdad le fastidiaba era el terror en los ojos ajenos. Deseaba entrar a los pueblos bajo arcos de triunfo, entre banderas de colo-
res y flores, que lo aplaudieran y le dieran de regalo
huevos frescos y pan recién horneado. Estaba harto de comprobar cómo a su paso huían los hombres, aborta-
ban de susto las mujeres y temblaban las criaturas, por eso había decidido ser Presidente. El Mulato le sugirió
que fueran a la capital y entraran galopando al Palacio para apoderarse del gobierno, tal como tomaron tantas otras cosas sin pedir permiso, pero al Coronel no le in-
teresaba convertirse en otro tirano, de ésos ya habían te-
nido bastantes por allí y, además, de ese modo no ob-
tendría el afecto de las gentes. Su idea consistía en ser elegido por votación popular en los comicios de di-
ciembre.
—Para eso necesito hablar como un candidato.
¿Puedes venderme las palabras para un discurso? —pre-
guntó el Coronel a Belisa Crepusculario.
Ella había aceptado muchos encargos, pero ningu-
no como ése, sin embargo no pudo negarse, temiendo que el Mulato le metiera un tiro entre los ojos o, peor aún, que el Coronel se echara a llorar. Por otra parte,
sintió el impulso de ayudarlo, porque percibió un pal-
pitante calor en su piel, un deseo poderoso de tocar a ese hombre, de recorrerlo con sus manos, de estrechar-
lo entre sus brazos.
Toda la noche y buena parte del día siguiente estu-
vo Belisa Crepusculario buscando en su repertorio las palabras apropiadas para un discurso presidencial, vigi-
lada de cerca por el Mulato, quien no apartaba los ojos de sus firmes piernas de caminante y sus senos virgina-
les. Descartó las palabras ásperas y secas, las demasiado floridas, las que estaban desteñidas por el abuso, las que ofrecían promesas improbables, las carentes de verdad y las confusas, para quedarse sólo con aquellas capaces de tocar con certeza el pensamiento de los hombres y la intuición de las mujeres. Haciendo uso de los conocimientos comprados al cura por veinte pesos,
escribió el discurso en una hoja de papel y luego hizo
señas al Mulato para que desatara la cuerda con la cual la había amarrado por los tobillos a un árbol. La con-
dujeron nuevamente donde el Coronel y al verlo ella volvió a sentir la misma palpitante ansiedad del primer encuentro. Le pasó el papel y aguardó, mientras él lo miraba sujetándolo con la punta de los dedos.
—¿Qué carajo dice aquí? —preguntó por último.
—¿No sabes leer?
—Lo que yo sé hacer es la guerra —replicó él.
Ella leyó en alta voz el discurso. Lo leyó tres veces,
para que su cliente pudiera grabárselo en la memoria.
Cuando terminó vio la emoción en los rostros de los hombres de la tropa que se juntaron para escucharla y notó que los ojos amarillos del Coronel brillaban de entusiasmo, seguro de que con esas palabras el sillón presidencial sería suyo.
—Si después de oírlo tres veces los muchachos si-
guen con la boca abierta, es que esta vaina sirve, Coro-
nel —aprobó el Mulato.
—¿Cuánto te debo por tu trabajo, mujer? —pre-
guntó el jefe.
—Un peso, Coronel.
—No es caro —dijo él abriendo la bolsa que lleva-
ba colgada del cinturón con los restos del último botín.
—Además tienes derecho a una ñapa. Te corres-
ponden dos palabras secretas —dijo Belisa Crepuscu-
lario.
—¿Cómo es eso?
Ella procedió a explicarle que por cada cincuenta centavos que pagaba un cliente, le obsequiaba una pa-
labra de uso exclusivo. El jefe se encogió de hombros,
pues no tenía ni el menor interés en la oferta, pero no quiso ser descortés con quien lo había servido tan bien.
Ella se aproximó sin prisa al taburete de suela donde él estaba sentado y se inclinó para entregarle su regalo.
Entonces el hombre sintió el olor de animal montuno
que se desprendía de esa mujer, el calor de incendio que irradiaban sus caderas, el roce terrible de sus cabellos,
el aliento de yerbabuena susurrando en su oreja las dos palabras secretas a las cuales tenía derecho.
—Son tuyas, Coronel —dijo ella al retirarse—. Pue-
des emplearlas cuanto quieras.
El Mulato acompañó a Belisa hasta el borde del ca-
mino, sin dejar de mirarla con ojos suplicantes de perro perdido, pero cuando estiró la mano para tocarla, ella lo detuvo con un chorro de palabras inventadas que tu-
vieron la virtud de espantarle el deseo, porque creyó
que se trataba de alguna maldición irrevocable.