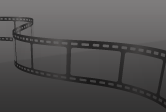Read an Excerpt
El León triunfante
By Philippa Carr, Dmitrijs Dmitrijevs, Ariel Bignami Barcelona Digital Editions, S.L.
Copyright © 1974 Philippa Carr
All rights reserved.
ISBN: 978-1-4804-9109-0
CHAPTER 1
El galeón español
Desde mi ventana en el torreón lograba divisar los grandes navíos que penetraban en el puerto de Plymouth. A veces solía levantarme de noche y la visión de una majestuosa nave en las aguas iluminadas por la luna me levantaba el ánimo. En la oscuridad trataba a veces de ver luces en el mar que me indicaran la presencia de un barco, y me preguntaba: ¿qué tipo de barco?, ¿una delicada carabela, una bélica galeaza, una carraca de tres mástiles o un imponente galeón? Y, pensando en eso, volvía a mi lecho e imaginaba qué clase de hombres navegarían en ese barco, y por un rato dejaba de llorar a Carey y mi perdido amor.
Por la mañana, al despertar, mi primer pensamiento no era para Carey (como tan poco tiempo atrás me lo había prometido para cada momento de los días venideros), sino para los marinos que llegaban de sus viajes.
Solía ir sola al puerto, aunque se suponía que no debía hacerlo, pues se consideraba indecoroso que una joven señora de diecisiete años fuera adonde rudos marineros podían empujarla. Si insistía en ir, debía llevar conmigo dos criadas. Aunque nunca había sido de las que aceptan dócilmente la autoridad, no lograba hacerles entender que únicamente estando sola podía captar la magia del puerto. Si llevaba conmigo a Jennet o a Susan, se lo pasarían mirando a los marineros y soltando risitas, contándose una a otra lo que le había pasado a alguna amiga suya que había confiado en un marinero. Todo eso ya lo había oído yo. Quería estar sola.
Por eso buscaba una ocasión para escabullirme hasta el puerto y allí encontrar mi nave nocturna. Veía entonces hombres cuya piel se había quemado hasta quedar del color de la caoba, cuyos ojos vivos escrutaban a las muchachas, evaluando sus encantos, que, según imaginaba yo, dependían en gran medida de su accesibilidad, ya que la estancia de un marinero en tierra era breve y no le quedaba mucho tiempo para desperdiciarlo en cortejar. Sus rostros diferían de los de los hombres que no salían a navegar. Quizá eso se debiera a las exóticas escenas que habían presenciado, a las penurias que habían soportado, a su mezcla de devoción, adoración, temor y odio hacia ese otro amante, el bello, alocado, indómito e imprevisible mar.
Me gustaba ver cómo se cargaban provisiones: sacos de harina, carne salada y frijoles; soñaba con el sitio adonde eran llevados los cargamentos de lienzo y los fardos de algodón. Todo era trajín y excitación. No era el lugar adecuado para una muchacha joven de exquisita crianza, pero era irresistible.
Parecía inevitable que tarde o temprano sucediera algo excitante, y así fue. En el puerto vi por primera vez a Jake Pennylon.
Jake era alto y corpulento, sólido e invencible. Eso fue lo que me impresionó de inmediato. Estaba bronceado por la intemperie. Aunque solo tenía unos veintiocho años cuando lo vi por primera vez, hacía ocho que navegaba en el mar. Ya en el momento de nuestro primer encuentro comandaba su propia nave, lo cual explicaba ese aire suyo de autoridad. De inmediato advertí cómo al verlo se iluminaban los ojos de las mujeres de todas las edades. Al compararlo con Carey (como hacía con todos los hombres), lo encontré tosco, falto de educación.
Aunque, por supuesto, no tenía en ese momento idea de su identidad, sabía que era alguien importante. Los hombres se tocaban la frente, una o dos muchachas le hicieron reverencias. Alguien gritó:
—Muy buen día, capitán León.
En cierto modo, el nombre le convenía. El sol daba a su cabello rubio oscuro un matiz leonado. Se contoneaba levemente, como hacen los marineros al pisar tierra, como si no estuvieran todavía habituados a la inmovilidad de esta y siguieran bamboleándose con la nave. El rey de los animales, pensé yo.
Y entonces supe que percibía mi presencia, ya que se había detenido. Fue un momento extraño; por un instante pareció interrumpirse el bullicio del puerto. Los hombres habían dejado de cargar; el marinero y las dos muchachas con quienes hablaba evidenciaron mirarnos a nosotros en lugar de mirarse entre ellos; hasta el loro que un viejo marinero canoso trataba de vender a un agricultor de blusa de pana cesó de chillar.
—Buenos días, señora —dijo Jake Pennylon, inclinándose con una exagerada humildad que sugería burla.
Sentí un repentino estremecimiento de consternación; evidentemente debía pensar que, por estar yo sola allí, era correcto interpelarme. Las jóvenes señoras de buena familia no andaban por tales lugares sin compañía, y la que lo hiciese bien podía estar aguardando una ocasión de cerrar algún trato con marineros ávidos de mujeres. ¿Quizá no era precisamente por ese motivo que se esperaba de mí que no estuviera sola en ese sitio?
Fingiendo no darme cuenta de que se dirigía a mí, clavé la vista detrás de él, en la nave alrededor de la cual se meneaban los botecitos. Sin embargo, mi tez había enrojecido y eso le indicó que me había turbado.
—Creo que no nos hemos visto antes —continuó él—. No estaba usted aquí dos años atrás.
Algo en él hacía imposible ignorarlo. Le contesté:
—Hace apenas unas semanas que estoy aquí.
—Ah, no es nacida en Devon.
—No —repuse.
—Lo sabía. Pues tan linda señora no podía andar cerca sin que yo la olfateara.
—Habla como si fuese yo algún animal para perseguir —repliqué.
—No solo a los animales se los caza.
Sus azules ojos eran penetrantes; parecían ver de mí más de lo que era cómodo o decoroso; eran los ojos azules más asombrosos que había visto o que vería. Los años transcurridos en el océano les habían dado ese color azul profundo. Eran vivos, sagaces, atractivos en cierto modo y sin embargo repelentes. Evidentemente, él me tomaba por una criada que había acudido a la llegada de un barco en busca de un marinero. Fríamente dije:
—Creo, señor, que comete un error.
—Pues eso es algo que pocas veces hago en ocasiones como esta, porque aunque a veces soy temerario, mi criterio es infalible cuando de elegir mis amigos se trata.
—Repito que se equivoca al dirigirme la palabra —insistí—. Y ahora debo irme.
—¿No me permitiría que la acompañe?
—No tengo que ir lejos. Hasta Trewynd Grange, a decir verdad.
Busqué en él al menos algún indicio de inquietud. Debía saber que no podía tratar con impunidad a quien era huésped de Trewynd.
—Debo visitarla en un momento que le convenga.
—Confío en que esperará a ser invitado —repliqué. Él se inclinó una vez más—. En cuyo caso —agregué al marcharme—, es posible que espere mucho tiempo.
Mucho deseaba alejarme. Había en él un algo de demasiado atrevido. Podía creerlo capaz de cualquier indiscreción. Parecía un pirata, pero claro está que tantos marineros eran precisamente eso.
Me encaminé deprisa hacia la granja, temerosa al principio de que él me siguiera hasta allá, y tal vez levemente decepcionada porque no lo hizo. Subí directamente al torreón donde tenía mi habitación y me asomé. El barco (su barco) se destacaba con nitidez en un mar que estaba sereno y quieto. Debía ser de unas setecientas toneladas, con altos castillos de proa y de popa. Llevaba baterías de cañones. Aunque no era nave de guerra, estaba equipada para protegerse, y quizá para atacar a otras. Era un navío de orgulloso aspecto, del cual emanaba dignidad. Supe que era el suyo.
No quise volver al puerto hasta que esa nave zarpara. Todos los días miraba, en la esperanza de que cuando despertara por la mañana siguiente, se hubiese ido. Después empecé a pensar en Carey ... el hermoso Carey, con quien solía disputar siendo niña hasta ese maravilloso día en que ambos comprendimos que nos amábamos. La congoja me inundó y volví a revivirlo todo; la inexplicable cólera de la madre de Carey —que era prima de mi propia madre— cuando había declarado que nada la induciría a aceptar nuestro casamiento. Y mi querida madre, que al principio no había entendido, hasta aquel terrible día en que me tomó en sus brazos, lloró conmigo y me explicó que los hijos cargaban con los pecados de los padres, y mi sueño feliz de una vida compartida con Carey quedó destrozado para siempre.
¿Por qué todo eso volvía tan vívidamente a causa de un encuentro en el puerto con aquel marinero insolente?
* * *
Debo explicar ahora cómo llegué a Plymouth —este rincón al suroeste de Inglaterra— cuando mi hogar se encontraba en el sureste, a pocos kilómetros apenas del mismo Londres.
Nací en la abadía de San Bruno ... extraño lugar de nacimiento; cuando rememoro mis comienzos veo que evidentemente fueron muy poco ortodoxos. Era yo alegre, despreocupada, en lo más mínimo seria como Honey, a quien siempre había considerado mi hermana. Allí vivíamos en nuestra infancia, en un monasterio que no lo era, rodeadas por ese ambiente de misticismo. Si no percibimos esto en nuestros primeros años, se debió a mi madre, que era tan normal, serena, consoladora ... todo lo que una madre debe ser. Una vez dije a Carey que cuando tuviéramos hijos, yo sería para ellos lo que mi madre había sido para mí.
Pero al crecer advertí la tensión entre mis padres. A veces pienso que se odiaban. Intuí que mi madre deseaba un marido bondadoso y común, algo así como el tío de Carey, Rupert, que nunca se había casado y que, según sospeché, la quería. En cuanto a mi padre, yo no lo comprendía para nada, aunque sí creía que a veces odiaba a mi madre. Para eso había algún motivo que yo no podía entender. Tal vez fuese porque él era culpable. La nuestra era una familia intranquila, pero yo no lo percibía tanto como Honey. Para ella era fácil; sus emociones eran menos complicadas que las mías. Sentía celos por creer que mi madre me quería más a mí que a ella, lo cual era natural, siendo yo su propia hija. Honey quería a mi madre posesivamente; no quería compartirla, y odiaba a mi padre. Sabía con exactitud en quién depositaba su lealtad. Para mí no era tan fácil. Me pregunté si Honey sería tan vehementemente posesiva con su marido Edward como antes con mi madre. Tal vez con un marido fuese distinto. Yo tenía la certeza de que habría anhelado igualmente que todo el amor y los pensamientos de Carey fuesen para mí.
Honey había realizado un excelente matrimonio —para asombro de todos—, aunque todos admitían sin vacilar que ella era el ser más hermoso que hubieran visto en su vida. Yo siempre me había sentido fea en comparación con ella. Honey tenía hermosos ojos de color azul oscuro, casi violetas, notables por sus largas y espesas pestañas negras; también su cabello era oscuro, rizado y vital. Se advertía su presencia inmediatamente, dondequiera que fuese. Yo siempre me sentí insignificante a su lado, aunque en ausencia de ella era muy atractiva con mi cabello semicastaño y mis ojos verdes, que según solía decir mi madre, cuadraban con mi nombre. «Eres por cierto una gatita, con esos ojos verdes y ese rostro en forma de corazón», le gustaba señalar. Yo sabía que a sus ojos era tan bella como Honey, pero porque era una madre contemplando a su querida hija. El caso es que Edward Ennis, hijo y heredero de lord Calperton, se había enamorado de Honey y la desposó al cumplir ella diecisiete años, con ocasión de su primera presentación en sociedad. Su oscuro y humilde origen no influyó en nada. Honey había logrado de forma triunfal lo que tantas jóvenes ricamente dotadas de bienes mundanos no consiguieron.
Grande fue la satisfacción de mi madre, quien debe haber temido que fuese difícil encontrar marido para Honey. Había previsto que lord Calperton suscitara toda clase de objeciones, pero la madre de Carey, a quien yo llamaba tía Kate, barrió con todos los obstáculos. Era una mujer de las que suelen imponer su voluntad porque, aunque debía de tener unos treinta y siete años, poseía cierto encanto indestructible; por eso los hombres se enamoraban de ella y lord Calperton no fue la excepción.
En noviembre del glorioso año 1558 había fallecido la anciana reina y en todas partes reinaba gran regocijo porque en Inglaterra había nacido una nueva esperanza. Habíamos sufrido durante el reinado de María la Sanguinaria; como la abadía se encontraba no lejos del río y a dos o tres kilómetros de la capital, la mortaja de humo proveniente de Smithfield flotaba hacia nosotros cuando el viento soplaba en cierta dirección. Mi madre, que sufría descomposturas al verlo, cerraba las ventanas y se negaba a salir.
Cuando ya no se veía humo, mi madre iba al jardín, juntaba flores, frutas o hierbas, según la temporada, y me enviaba a llevarlas a casa de mi abuela, que lindaba con la abadía.
El padrastro de mi madre había muerto quemado en la hoguera como herético durante el reinado de la reina María; por eso los fuegos de Smithfield nos acongojaban de manera especial. Pero no creo que mi abuela siguiera sufriendo tanto como pensaba mi madre. Siempre se interesaba mucho por lo que yo le llevaba, y llamaba a los mellizos para que hablasen conmigo. Peter y Paul, un año mayores que yo, eran hermanastros de mi madre y, por consiguiente, tíos míos. Éramos una familia complicada. Resultaba extraño tener tíos un año mayores que una misma, de modo que nunca teníamos en cuenta la relación. Yo sentía afecto hacia los dos; eran mellizos idénticos: siempre juntos y tan parecidos que pocos podían distinguirlos. Peter quería hacerse a la mar y, como Paul lo seguía en todo, también quería ir.
Cuando llegaba tía Kate a la abadía, yo subía a mi habitación, me encerraba en ella y allí me quedaba hasta que venía mi madre a convencerme de que bajara. Entonces yo lo hacía, nada más que para complacerla. Sentada junto a mi ventana, contemplaba la vieja iglesia de la abadía y el aposento de los monjes, que mi madre siempre hablaba de convertir en despensa. Recordaba cómo Honey solía decirme que quien escuchaba en plena noche oía cantar a los monjes que habían vivido allí mucho antes, y los alaridos de los que habían sido torturados y ahorcados en el portal cuando llegaron los hombres del rey Enrique para disolver el monasterio. Solía contarme esas historias para asustarme porque estaba celosa, ya que yo era hija de mi madre. Yo me desquité, sin embargo, cuando oí rumores sobre Honey.
«Eres una bastarda —le dije— y tu madre fue una criada y tu padre un asesino de monjes.»
Eso fue una crueldad mía, ya que perturbó a Honey más que cualquier otra cosa. No le importaba tanto ser bastarda como no ser hija de mi madre. En esa época, su primer cariño posesivo giraba alrededor de mi madre.
En mí era natural dejar que estallara la cólera, hacer los comentarios más hirientes que se me ocurrieran y después, muy pronto, reprocharme por haberlos hecho y empeñarme en corregir mi crueldad. Entonces decía a Honey:
«No es más que un cuento. No es cierto. Y de todos modos eres tan bella que no importaría si tu padre hubiese sido el diablo; todos te querrían igual.»
Honey no perdonaba con facilidad; se quedaba rumiando los insultos; sabía que su madre había sido sirvienta y que su bisabuela había tenido fama de bruja. Esto último no le importaba nada. Tener una bruja por abuela le otorgaba cierto poder especial. Siempre se interesaba por las hierbas y su posible uso.
Honey llegó a la abadía para la coronación. Cuando pregunté a mi madre si mi padre estaría entonces en casa, su rostro se volvió una máscara y fue imposible saber qué sentía.
—No volverá —dijo.
—Qué segura pareces —repuse.
—Sí, lo estoy —respondió ella con firmeza.
Fuimos a Londres para ver cómo entraba la reina en su capital para tomar posesión de la Torre de Londres. Entusiasmaba verla en su carruaje mientras lord Robert Dudley, uno de los hombres más guapos que he visto jamás, cabalgaba a su lado. Era su caballerizo mayor y según oí decir, se habían conocido estando prisioneros en la Torre, durante el reinado de María, hermana de la reina. Emocionaba oír el estampido de los cañones de la Torre y escuchar los leales vítores que recibía a su paso la joven reina. Nos habíamos situado cerca de la Torre y la vimos con claridad al entrar.
Era joven, de unos veinticinco años, con mejillas frescas, coloridas y cabello rojizo; centelleaba de vitalidad, aunque poseía una gran solemnidad que le sentaba muy bien y que el pueblo admiraba mucho.
Todos nos conmovimos al oírla hablar cuando se disponía a entrar en la Torre.
—Algunos han caído —dijo— de ser príncipes de esta tierra a ser prisioneros en este sitio; yo me elevo de ser prisionera en este sitio a ser princesa de esta tierra. Esa humillación fue obra de la justicia de Dios; este adelanto es obra de su misericordia; tal como ellos debieron ofrendar paciencia por aquella, así debo yo mostrarme agradecida a Dios y misericordiosa con los hombres por esto.
Fue un discurso sabio, modesto y decidido, sumamente aplaudido por todos los que lo oyeron.
(Continues...)
Excerpted from El León triunfante by Philippa Carr, Dmitrijs Dmitrijevs, Ariel Bignami. Copyright © 1974 Philippa Carr. Excerpted by permission of Barcelona Digital Editions, S.L..
All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.
Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.